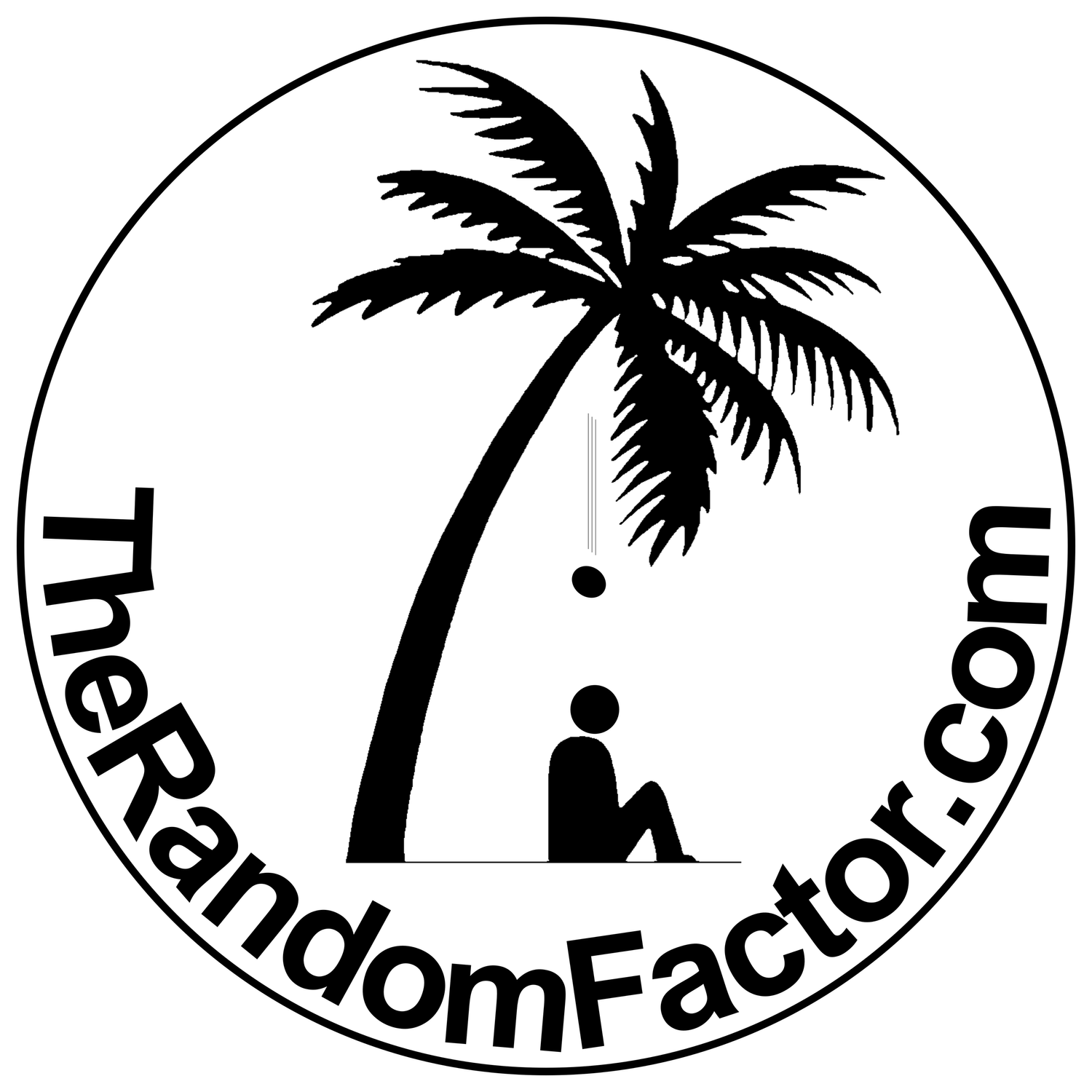Posted: September 17, 2022
La pandemia
A pesar de las informaciones—y desinformaciones—salí de mi casa obligado por mi infranqueable sentido de responsabilidad, pero regañado por mi instinto de autoconservación. Era el primer día en que yo tenía autorizado salir a las calles de San Salvador, con la sola misión de comprar víveres para mi familia. Tres hogares dependían de mí: el mío, el de mi suegro y el de mi hermana.
Mi lista de quehaceres era larga así es que no había tiempo de parar a saludar a Quincho, a Lego, a Casio o a Rocky, los perritos que a diario alimentaba y medicaba en las indiferentes calles de San José Villanueva.
Llegué al centro comercial La Joya y me encontré con que Davivienda estaba cerrado. Una cosa menos por hacer. Hice cola para entrar al Selectos.
Ya en el súper, cuando iba a la mitad de mi lista, aparece, desde el fondo del pasillo, un empleado enmascarado y de mirada imprecisa que agitaba los brazos y decía, en voz alta, «con usted es, con usted…» mientras me señalaba a mí—creo—con la cabeza volteada hacia otro lado... «Dicen los señores, ahí, que si no tiene mascarilla, que se salga». Ví a todos los demás y todos los demás me vieron. Todos tenían mascarilla. Me mantuve sereno. No pregunté qué señores. No argumenté nada. No me convenía hacerme el ofendido; yo no llevaba mascarilla, yo era el transgresor, pero no por rebeldía, sino por infortunio: no había mascarillas en ninguna parte, pero… ¿a quién le iba yo a explicar eso? En fin.
Supliqué que me dejarán pagar lo que ya tenía en mi carrito y estoy casi seguro de que no fue por piedad que aceptaron, sino, más bien, para no tener que devolver todo aquello a los estantes. Quizá en otro Selectos no me habrían tratado de ese modo; ni mucho menos en el Guolmart ¿Quién sabe? eran tiempos extraños y nadie sabía qué esperar.
Salí del súper y, por cosas de la mente, me sentí contaminado. Me eché una sobredosis de alcohol por todo el cuerpo y, después, caminé un rato bajo el sol, para ver si se me quitaba el tufo de agua ardiente. Creo que el alcohol y el sol me doraron un poco la piel. En los párpados el alcohol se sentía tan fresco, que no podía llevar los ojos bien abiertos. Fue una mala idea, en realidad.
Pregunté en la Cervantes si tenían mascarillas. «Solo nos quedan dos y son de tela», me dijeron. «Démelas», contesté, pensando más en pasar desapercibido que en resguardar mi salud. No era el virus lo que me preocupaba, sino la posibilidad de que me encerraran, por tiempo indefinido, en algún centro de cuarentena donde, de seguro, sí iba a contraer la enfermedad.
A aquellas alturas de la pandemia, en El Salvador, todavía no era exigencia nacional llevar mascarilla en todos lados, pero había policías y militares en todas partes y, después de lo vivido en el Selectos, yo sentía que todos me miraban con sospecha.
Abrí la bolsa y, presuroso, saqué la primera mascarilla de tela para—según yo—evitar otra humillación como la del súper. Pero al sacar la mascarilla de su bolsa y desdoblarla, me abofeteó la realidad: no era más que un calzoncillo, un calzoncillo con elásticos para las orejas, pero, definitivamente, un calzoncillo, con todas las costuras de acceso que trae al frente un calzoncillo.
Y por si aquella ignominia no fuera suficiente, el calzoncillo era de niño, no de adulto. Estiré, cuanto pude, las bandas elásticas para hacerlas llegar de oreja a oreja pero, tan pronto llegaba a la segunda, el elástico se soltaba de la primera.
Tras algunos improperios y muchos forcejeos, el bendito calzoncillo, finalmente, acomodó mis facciones, no sin deformar mis orejas doblándolas hacia adelante como las de un lince. Me pareció que escuchaba mejor así, pero solo hacia adelante.
Llegué al banco Cuscatlán y, justo antes de entrar, se me acercó una enfermera a la que yo ya había visto, desde el parqueo, con la periferia de mi entrecerrado ojo. «Ha de querer un donativo», pensé, llevándome una mano hacia el bolsillo.
Muy equivocado estaba yo. La enfermera se me acercó blandiendo un largo y grueso termómetro de vidrio, cromado de un extremo, al que ella disparó un chorro de no sé qué mientras decía: «¡se lo estoy desinfectando!» Pensé en la temperatura del mercurio; todavía lo estaba agitando.
«¿Adónde me lo va a poner?», le pregunté alarmado, dando pasos inseguros hacia atrás y temiéndome lo peor… «En la axila», contestó ella, muy determinada. Y se me vino a la mente, entonces, una infinita sucesión de axilas, como cuando uno pone un espejo frente a otro, y pensé: «¿Me van a poner un termómetro rectal en la axila?», y recapacité: «pues mejor ahí y no allá». El guardia del banco abrió la puerta y rompió mi trance. Levanté la mirada hacia la enfermera. Su máscara no era un calzoncillo; seguramente era 3M o Dupont o algo así. Sintiéndome incólume aun—en lo físico, moral y emocional—le dije a aquella señorita, «voy a regresar más tarde». Y, con porte militar, me di la vuelta y me alejé de prisa, caminando con exagerado aplomo, pensando que habría de volver más adelante, con mi propio termómetro sublingual, quizás.